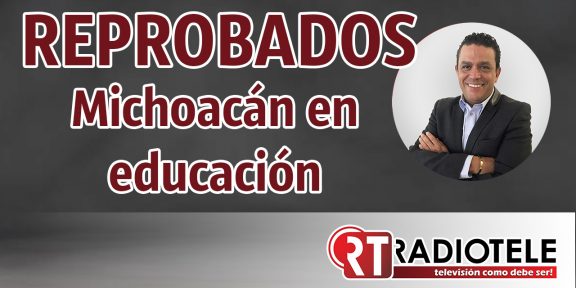Alberto Guerrero Baena
Michoacán, territorio sin graduados
Ningún presidente ha aprobado el examen de Michoacán porque todos estudiaron con el mismo libro: el de la fuerza sin legitimidad y la política sin justicia.
El punto de quiebre: 1991 y la normalización de la infiltración criminal
El 19 de mayo de 1991, durante un partido entre el Atlético Morelia y los Pumas de la UNAM, la violencia en las gradas reveló más de lo que parecía: entre el público se encontraban conocidos capos del crimen organizado que habían comprado palco y respeto. Aquella imagen, aparentemente anecdótica, marcó el inicio simbólico de un proceso más profundo: la infiltración criminal en la vida cotidiana michoacana. Lo que sucedía en los estadios era apenas un reflejo de la creciente tolerancia —y en muchos casos, complicidad— de las autoridades locales frente a los poderes fácticos emergentes. Michoacán se convirtió en un laboratorio donde el crimen organizado aprendió a convivir con la política, la economía y la sociedad, sin que el Estado lograra imponer un modelo de control legítimo.
De capos a cárteles: la consolidación del poder criminal
Durante los noventa, el tránsito de la delincuencia local al crimen organizado estructurado se aceleró. El Cártel del Milenio, Los Valencia, y posteriormente La Familia Michoacana, establecieron rutas, alianzas y una estructura económica paralela que desbordó las capacidades del Estado. La fragmentación institucional, la cooptación policial y la ausencia de desarrollo integral crearon un entorno propicio para que el crimen se convirtiera en un actor político de facto.
La Familia Michoacana no solo traficó drogas: gestionó justicia, cobró cuotas y construyó un discurso moralizante que le dio legitimidad en comunidades abandonadas. Cuando el gobierno federal reaccionó, ya era tarde. La estructura criminal había evolucionado hacia una red de gobernanza paralela con fuerte arraigo social. La posterior aparición de Los Caballeros Templarios fue una mutación más que una sustitución: el crimen se institucionalizó con símbolos, códigos y jerarquías que desafiaron al propio Estado.
Intervenciones federales: el fracaso del control centralizado
El arribo del siglo XXI trajo consigo un patrón de intervenciones federales tan espectaculares como ineficaces. En 2006, Michoacán se convirtió en el punto de partida de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Felipe Calderón, originario del estado, eligió su tierra natal como escenario inaugural del despliegue militar que buscaba recuperar el control territorial. Sin embargo, lo que siguió fue una escalada de violencia sin precedente. La militarización no erradicó la estructura criminal, sino que la fragmentó, multiplicando actores armados y profundizando la desconfianza ciudadana.
En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó un modelo correctivo con la designación del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezado por Alfredo Castillo. Su estrategia combinó intervención política, cooptación de autodefensas y programas de reconstrucción institucional. Pero el intento degeneró en una administración paralela que terminó por reproducir los mismos vicios que pretendía combatir: discrecionalidad, falta de transparencia y dependencia del control federal. La salida del comisionado simbolizó otro ciclo de promesas incumplidas.
Entre autodefensas y vacíos de Estado: la respuesta social al abandono
Cuando el Estado no protege, la sociedad se organiza. Así nacieron las autodefensas en 2013, un fenómeno genuino en su origen pero rápidamente distorsionado por intereses locales, infiltraciones criminales y manipulación política. En comunidades como Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana, los ciudadanos tomaron las armas para expulsar a los Caballeros Templarios, pero la ausencia de un marco legal claro derivó en una nueva forma de anarquía armada.
El Estado federal intentó institucionalizar a los grupos mediante la creación de las Fuerzas Rurales, pero el proceso solo formalizó la ambigüedad: algunos líderes fueron perseguidos, otros cooptados y muchos absorbidos por nuevas estructuras criminales. La frontera entre defensor y delincuente se diluyó, mientras el gobierno federal se enfrentaba a su propia contradicción: depender de los mismos actores a los que debía desarmar.
La Ruana 2025: el círculo que no se cierra
Los enfrentamientos recientes en La Ruana, ocurridos el pasado fin de semana, son la confirmación de un patrón que se repite con meticulosa fatalidad. Tres décadas después del partido de 1991, Michoacán sigue siendo territorio en disputa, donde los acuerdos locales sustituyen la autoridad formal y la justicia se administra por conveniencia. La violencia de 2025 no es un brote aislado, sino la consecuencia directa de 34 años de políticas intermitentes, cortoplacistas y desarticuladas entre los tres niveles de gobierno.
Cada nuevo conflicto revela el mismo diagnóstico: ausencia de Estado, connivencia política y una sociedad atrapada entre la impunidad y la supervivencia. La narrativa oficial de “recuperación del territorio” se desvanece frente a la evidencia de comunidades que siguen negociando con quienes detentan el poder real: los grupos armados.
Reflexión final: gobernanza o control, el dilema pendiente
Michoacán no necesita más operativos, sino un rediseño estructural de su gobernanza. Los fracasos federales no radican en la falta de fuerza, sino en la falta de legitimidad. Cada administración ha confundido la presencia del Estado con la presencia de las fuerzas del Estado, olvidando que la seguridad sostenible se construye con instituciones que proveen justicia, desarrollo y confianza, no solo con uniformes y retenes.
Romper el ciclo exige tres condiciones:
- Un federalismo funcional que otorgue responsabilidad real y recursos verificables a las autoridades locales, bajo mecanismos de evaluación ciudadana.
- Un modelo de justicia territorial, capaz de integrar a las comunidades en la toma de decisiones y fiscalización del poder público.
- Una política de seguridad basada en inteligencia civil y reconstrucción institucional, no en despliegues militares intermitentes.
Michoacán sigue siendo el examen de grado que ningún gobierno ha aprobado porque todos han querido resolverlo desde fuera, sin entender que su solución debe nacer desde dentro: de sus comunidades, de su tejido social y de una gobernanza que recupere lo que el crimen arrebató hace más de tres décadas —la confianza en el Estado.
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
GD