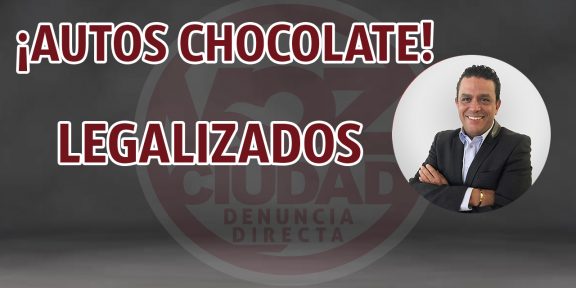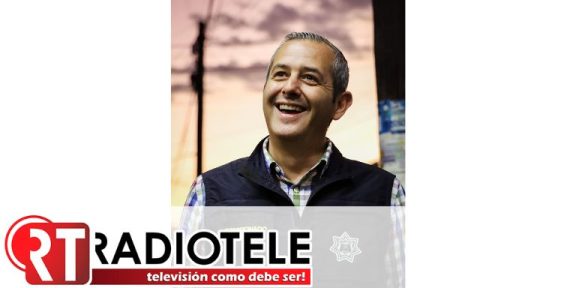Alejandro González Cussi
En tiempos de complejidad y polarización, se ha vuelto común exigir certezas en el debate público. Certezas técnicas, certezas jurídicas, certezas estadísticas. Pero gobernar no es una operación matemática ni un ejercicio de laboratorio. Si aspiramos a una política verdaderamente humana, debemos pasar del paradigma de la certeza al paradigma de la verdad.
La certeza es cómoda: da la ilusión de control, permite a los actores parapetarse en datos o procedimientos, evitar el juicio y rehuir la responsabilidad moral. La verdad, en cambio, incomoda: exige deliberación, riesgo, apertura a lo inesperado y una apuesta por lo que es justo, no sólo por lo que es probable.
La decisión política, cuando es auténtica, no se justifica sólo por su eficacia técnica. Ha de ser ética, oportuna y procedente. Eso implica preguntarse no sólo si una medida “funciona”, sino si es justa, si llega a tiempo, si tiene sentido en el contexto y si respeta la dignidad de las personas. Una política de seguridad, por ejemplo, no puede reducirse a estadísticas de delitos: debe ser vivida como una presencia protectora, humana, confiable. Una política social no es sólo reparto de recursos, sino reconocimiento y construcción de comunidad.
Este enfoque nos obliga a recuperar la vía práctica, pero no pragmática. El pragmatismo político suele reducir la acción a resultados inmediatos. La vía práctica, en cambio, se funda en la deliberación sobre fines, valores y bienes comunes. No basta con que algo “sirva” en el corto plazo; es necesario que sea justo en el largo.
Para lograr esa articulación profunda entre lo moral y lo político, no basta el análisis ideológico, ni la estrategia electoral, ni siquiera la ciencia política. Es la filosofía política la que ofrece el horizonte apropiado: nos permite hacer juicios morales sobre coyunturas fluidas e irrepetibles, sin caer en dogmas ni relativismos.
Y es que, si queremos un auténtico diálogo racional en la vida pública, no podemos reducir nuestras posiciones a apetencias personales o intereses sectoriales. Necesitamos aducir argumentos que hagan ver cómo nuestras propuestas se ordenan al bien común, cómo tienen relevancia social y valor ético. Sólo así la política deja de ser una lucha de voluntades y se convierte en construcción colectiva de sentido.
Hoy nuestra realidad nos exige este tipo de pensamiento. No basta con gestionar: hay que pensar con profundidad, decidir con ética y actuar con oportunidad. Solo así podremos dar el paso de una política de certezas aparentes a una política de verdad.